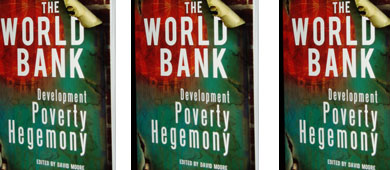“Afirmar nuestra conciencia étnica no implica desconocer la conciencia de clase. Creemos que las dos son necesarias. La primera nos hará progresar en cuanto pueblo históricamente diferenciado, y la segunda nos permitirá identificar y combatir a nuestros enemigos internos, como los caciques y otros explotadores, a la vez que nos da un punto de unión con el resto de los explotados del país y del mundo” - Declaración Indígena de Temoya. México. 4 de julio de 1974.
Pero también este reclamo por la tierra se convierte en territorialización de los movimientos contestatarios, dando muestra de “unidad en la diversidad”, que no se realiza sólo entre indígenas, sino también con campesinos y distintos sectores populares: desocupados, vecinos autoorganizados, estudiantes, luchadores del medio ambiente, entre otros, los nuevos-viejos actores sociales.
Dicen los zapatistas: La lucha por la tierra y el territorio es por la vida y la dignidad todos los pueblos y las culturas se relacionan con la tierra, de ella se sustentan y construyen.
“La tierra es más que ‘fuentes de trabajo y alimento’; es cultura, comunidad, historia, ancestros, sueños, futuro, vida y madre. Vivimos una ofensiva que pretende convertir la tierra y los recursos naturales en mercancías contra la vida misma de los pueblos. Aguas, bosques, tierras, paisajes van perdiendo su carácter de patrimonio colectivo, confiscados por intereses privados que los agotan o contaminan con la complicidad de los gobernantes.”
La tierra para los tobas, ALWA- LA -TEE’, tiene el mismo significado que una madre; la tierra es todo, uno de sus integrantes nos explica: “sin la tierra no somos nada, porque en la tierra es donde el padre comienza a cultivar, y del producto de eso cría a sus hijos como allá hacíamos en el monte, en el gran Chaco, el gualamba. En la tierra es donde el paisano y el criollo pobre pone toda la esperanza. Es como decir que si a nosotros nos sacan la tierra, nos sacan nuestras raíces, la cultura, todo está insertado dentro de la tierra; nuestras costumbres de cientos de años, nuestra forma de trabajar. Y el sentir vivir libremente sobre la tierra. Como dicen los compañeros, la tierra es soberanía.
Dicen los campesinos organizados en el MOCASE-VC: “Este modelo nos quitó nuestra cultura, hoy tenemos que aprender lo desaprendido, lo tradicional de nuestros abuelos como sembrar sin agroquímicos, cuidar los bosques, respetar los ríos, la Pachamama, creer en la sabiduría del monte, en nuestros dioses y leyendas propias. El lugar donde estamos y los recuerdos son parte de la identidad. En cambio el terrateniente viene y tira todo, hoy está viviendo aquí, mañana allá, y le importa tres pepinos, no tiene recuerdos de nada. Nosotros tenemos otra cultura, los campesinos tenemos también en los campos la medicina para nuestra salud, eso se nos está perdiendo, hoy es más fácil tomar una pastilla que buscar un yuyo y hacer un té”. “Esto no es casual, estas son grandes empresas que no quieren que nos independicemos de eso, si nosotros no consumimos lo que ellos transforman tampoco vamos a poder vivir, ese el capitalismo”, definen en pocas palabras el profundo sentido de la lucha, por la defensa de la vida.
Hijos de la Tierra en los barrios: criminalizados y perseguidos, los pobres de la gran ciudad se organizan territorialmente. Los espacios ocupados en barrios por tantos migrantes indígenas y campesinos expulsados de sus tierras son resignificados en términos de nuevas alianzas y solidaridades. La cultura de la reciprocidad y la ayuda mutua, la minka, se expresa en los barrios en la construcción de las viviendas, los merenderos, los cortes de ruta, en el relleno de los predios y en las festividades comunitarias. En estas expresiones se entrecruzan relaciones culturales de clase, historias y proyectos conjugados por la pertenencia a la tierra.
La Pacha es Unidad y diversidad
Buscar el principio de constitución que nuclea estos movimientos implica llegar a una trama de diferencias, diversidades y pluralismos que se procesan bajo una misma idea: la autodefensa de un territorio, la subsistencia y la mejora en las condiciones de vida, la apropiación de un espacio que ayude a la construcción de acuerdos horizontales frente al atropello constante de los procesos económicos capitalistas.
De todas las articulaciones posibles, los nuevos territorios como categoría política son el rasgo diferenciador más importante que lo inscribe dentro de los movimientos sociales latinoamericanos, y lo que les está dando la posibilidad de revertir las políticas neoconservadoras y represivas. A diferencia del viejo movimiento obrero y campesino (en el que estaban subsumidas muchas organizaciones originarias), los actuales movimientos están promoviendo un nuevo patrón de organización del espacio geográfico, donde surgen nuevas prácticas y relaciones sociales. La tierra no sólo es un medio de producción, superando una concepción estrechamente economicista, el territorio es el espacio en el que se construye colectivamente una nueva organización social, donde los nuevos sujetos se construyen subjetivamente, instituyendo su espacio, apropiándoselo material y simbólicamente.
Cabe destacar que los movimientos más significativos de los últimos años en América Latina (Sin Tierra en Brasil, indígenas ecuatorianos, zapatistas de Lacandona, guerreros del agua y cocaleros bolivianos y desocupados argentinos), pese a las diferencias espaciales y temporales que caracterizan su desarrollo, poseen rasgos comunes, ya que responden a problemáticas que atraviesan a todos los actores sociales del continente. De hecho, forman parte de una misma familia de movimientos sociales y populares. Estas características comunes derivan de la territorialización de los movimientos, o sea de su arraigo en espacios físicos recuperados o conquistados a través de largas luchas, abierta o subterráneas. Es la respuesta estratégica de los actores pauperizados a la crisis de la vieja territorialidad de la fábrica y la hacienda, y a la reformulación por parte del capital de los viejos modos de dominación.
La desterritorialización productiva (de la mano de dictaduras y contrarreformas neoliberales) hizo entrar en crisis a los viejos movimientos, fragilizando sujetos que vieron evaporarse las territorialidades en las que habían ganado poder y sentido. La derrota abrió un período de reacomodos que se plasmaron, entre otros, en la reconfiguración del espacio físico. El resultado, en todos los países aunque con diferentes intensidades, características y ritmos, es la reubicación activa de los sectores populares en nuevos territorios ubicados en los márgenes de las ciudades y en las zonas de producción rural.
La ocupación y el asentamiento como estrategia, originada en el medio rural, comenzó a imponerse en las franjas urbanas: los excluidos crearon asentamientos en las periferias de las grandes ciudades, mediante la toma y ocupación de predios, En todo nuestro continente, varios millones de hectáreas han sido recuperadas o conquistadas por los más pobres, haciendo entrar en crisis las territorialidades instituidas y reformulando los espacios geográficos de la resistencia.
Es en este marco, donde las organizaciones territoriales se enfrentan a un desafío: la mejora en las condiciones de vida de quienes no pueden acceder al mercado de trabajo, sólo puede encontrar una salida de largo plazo con la participación y articulación con otros sectores de la sociedad que, desde su particularidad, también expresan los efectos devastadores del capitalismo. La irrupción de la lucha indígena y campesina encierra en sí mismo la posibilidad de mejorar las condiciones generales de vida del conjunto de los pobladores, difícilmente se volverá a la situación de aislamiento y atomización de las comunidades, por el contrario, hasta los más aislados y pequeños grupos han irrumpido en los últimos años; la creciente politización de sus demandas y el fortalecimiento de las configuraciones comunitarias aumentará el nivel de las tensiones entre los pueblos y los Estados nacionales, entre las comunidades y las grandes corporaciones extractivas internaciones.
En los barrios esta posibilidad se realiza al presionar para mejorar las propias condiciones de vida, al luchar por su subsistencia inmediata, al exigir el aumento en el número de “microemprendimientos” productivos que ayuden a la supervivencia –tanto familiar, de la organización y del barrio-, trabajo, salario digno, puestos de salud y otros reclamos, presiona por el mejoramiento de las condiciones de vida en su conjunto, elevando el piso mínimo de tolerancia frente al Estado.
Tanto las comunidades indígenas y campesinas como las organizaciones barriales comparten un mismo aspecto en lo que respecta a esta percepción del futuro y la posibilidad de que éste se modifique. En ningún caso se deposita en la política ni en sus instituciones tradicionales la responsabilidad de mejorar sus condiciones de vida, y de los demás. En todo caso, las expectativas, si las hay, residen en las futuras acciones y evolución de la organización a la que pertenecen y aquello que desde éstas puedan lograr.
Se abren de esta forma escenarios de lucha que revitalizan la política de los sectores populares tanto en el campo como en la gran ciudad, el objetivo es poner freno a los proyectos mediáticos y usurpadores de las solidaridades; recuperar la fuerza de la autogestión y la resistencia frente al desamparo político de las instituciones, hacer frente a la arremetida política de los poderes económicos que, como vimos en el conflicto entre el gobierno y la patronal rural, se alinearon detrás de los nuevos rostros de la vieja alianza liberal—conservadora dispuesta a no cedernos nada.
Dani Tatú. Docente de la Cátedra Americanista FFYL - UBA. Integrante del Encuentro de la Resistencia.
http://www.prensadefrente.org/pdfb2/index.php/a/2009/08/10/pachamama_el_grito_de_la_tierra_desde_lo